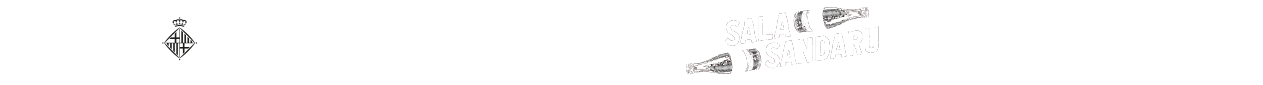Sala Sandaru (CC Parc Sandaru)

Dice Pedro G. Romero al respecto. El flamenco no es solo una expresión particular de la música y el baile, es también un campo cultural, un hecho social total como dirían los antropólogos. Sólo así se entiende, por ejemplo, cómo el tango se incorpora a su acervo musical desde finales del siglo XIX como un elemento rítmico ajeno pero que los flamencos saben hacer propio. En ese campo expandido se produce una especial concepción estética, que se va mudando a través del tiempo, pero que va manteniendo elementos retóricos y expresiones vitales que lo caracterizan. La relación del flamenco con la bohemia, las vanguardias y la contracultura ha generado significativas producciones culturales a lo largo del tiempo, un campo de fricción y atracción especialmente fértil para entender, en nuestro tiempo, esto que llamamos clases creativas, cognotariado artístico o clases culturales.
Este ciclo pretende acercarse a uno de esos episodios, el que se produce en el campo del cinematógrafo, con préstamos y construcciones que conformaron muchos de los rasgos del campo cultural que es el flamenco. El flamenco, su construcción estética, parte a menudo de un malentendido. Para la afición y los propios artistas es un arte de “texto”, sujeto a unas formas muy determinadas y perfiladas, pero desde fuera, desde la mirada exótica -e incluso desde la mirada colonial-, se aprecia como un arte de “acontecimiento”, donde la improvisación, el arranque pasional y la pulsión primitiva lo constituyen fundamentalmente.
El cine es un lugar privilegiado para entender las paradojas que fundamentan este malentendido. El cine y el flamenco comparten cronología, al menos desde que Edison filmara las viejas peteneras de la bailaora Carmencita (la primera mujer captada por un dispositivo cinemático) en los albores de ambos géneros.
Lo importante, claro, no es sólo cómo el ojo cinematográfico ha captado el flamenco sino cómo el dichoso aparato lo ha construido o contribuido a su construcción al menos. El origen popular y lumpen de este arte, a menudo fuera del campo cultural de las letras, ha privilegiado desde luego la mirada y la imagen frente a la lectura periodística y las novelas, hasta ahora fuentes casi exclusivas para los estudios culturales flamencos. No leían pero si veían. Primero en el teatro y, después, sobre todo, en el cine. Curiosamente el cine fue uno de los primeros competidores
comerciales del flamenco, y precisamente por eso, el prestigio del contrincante daba legitimidad y reconocimiento.
Ahí estaba la Niña de los Peines compitiendo en el Kursaal de Sevilla con las sesiones de Charles Chaplin o la exigencia de José Cepero y Luis Maravilla, ya en los años treinta, desde la sección de flamenco de UGT, exigiendo que por cada cinco sesiones de cine, se pusiera una de flamencos. Pero, además, desde la valoración de la bohemia (literalmente, lo gitano), la mirada orientalista es compleja en el caso del flamenco, especialmente cuando este es entendido desde el cine de vanguardia. La tensión entre el formalismo y lo grotesco inaugura esa forma de mirar cuando el cine francés -especialmente la llamada “vanguardia impresionista”- fue empujado a filmar en España por causa de la Gran Guerra.
Lo español, lo andaluz, lo gitano, o sea, lo flamenco, se convierte en un espacio experimental tanto para el refinamiento de un sublime estético como para la deyección del bajo materialismo. Y esa tensión antagónica entre formalismo e informalismo es, finalmente, la que va construyendo el género con un alcance que hasta ahora no se ha medido con justicia.
Como Gerhard Steingress y José Manuel Gamboa han demostrado, París y Nueva York son las capitales privilegiadas desde las que se articula esta mirada constructiva sobre el flamenco. En concomitancia con el pulso general de las artes y las vanguardias el flamenco circuló ahí, atendiendo a formas, discursos y obsesiones muy concretas, excéntricas y sublimes muchas veces, con una determinada función en el reparto de lo sensible.
Lo flamenco aparece entonces como espacio de experimentación propia del género musical y dancístico pero también etnográfico, en distintos sentidos: desde la vuelta adánica de cierto primitivismo que nos concilia con el medio natural y las pulsiones básicas hasta la exaltación grotesca que culmina nuestras fantasías lumpen (sexo, drogas, delincuencias). Lo flamenco es entonces un campo cultural, una ficción que toma desde la construcción artística su carta de naturaleza, que va más allá del cante, el baile o la guitarra. El cine mudo, por ejemplo, tuvo que ser flamenco así, con la pantomima y el despliegue semiótico de signos culturales que ambientaba el piano de cada sala con los tópicos que se entendían como música española en cada momento. El flamenco es, entonces, un medio. Igual que el cinematógrafo pero no ligado a la técnica, más bien a ciertas artesanías, a determinadas formas-de-vida, a un entendimiento de la expresión y el lenguaje que no diferencia entre naturaleza y cultura, es más, los concilia, los reconcilia, trabaja disolviendo lo que separa la barbarie de la civilización. Esos son los impulsos que configuran la afición al género, los distingos que produce frente a otras artes y otras músicas populares, esas son las construcciones retóricas que hacen al flamenco.
Entendemos nuestro ciclo como un recorrido por los altibajos de esta construcción visual que es el flamenco, desde un cruce entre el cine de variedades y el de vanguardia que lo caracteriza, muy en línea con la modernidad heroica de los primeros ismos, siguiendo esa dialéctica de las imágenes entre forma e informe, antes de que el giro etnográfico (documentales antropológicos, estudios sociales, reportajes turísticos sobre el color local) de los años sesenta fagocitara definitivamente las representaciones visuales del género flamenco.